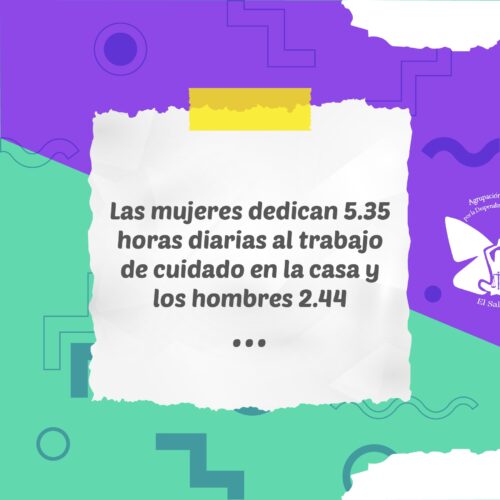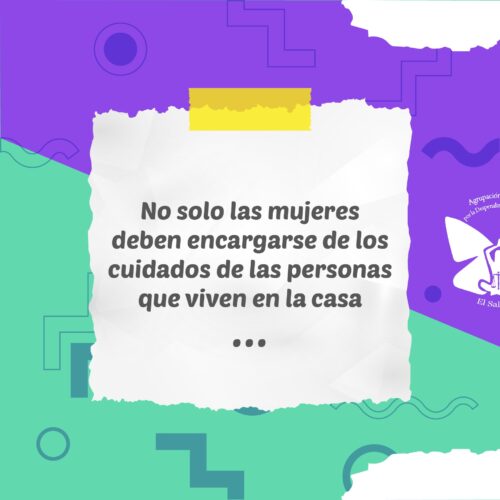El pasado 8 de octubre, en San Miguel, murió Beatriz García a causa de una neumonía. Usted probablemente no la recuerda, pero hace algún tiempo seguramente habló de ella.
Desde marzo de 2013 y durante los siguientes meses, la vida y el cuerpo de Beatriz fueron un asunto público. Ella, una mujer de Usulután, diagnosticada con una enfermedad autoinmunitaria, gestaba a un feto inviable en un país en el cual ni el sector salud ni el sector justicia, mucho menos la opinión pública, la consideraron capaz de ejercer ningún tipo de decisión sobre su propio cuerpo. Beatriz, la persona pensante, el cuerpo doliente, no formaba parte de las decisiones médicas que afectarían su propia vida, pero el resto de El Salvador sí.
Los médicos y enfermeras de su hospital local, en Jiquilisco; los peritos de Medicina Legal; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estudiaron su petición; las señoras ultracatólicas con dinero y poder mediático, pero ni un ápice de empatía; los arzobispos sin lupus; los señores evangélicos que nunca han debido abrir sus piernas ante ningún ginecólogo; el motorista de la 52-Hotel; el bicho que cobra la pasada en nombre de la Salvatrucha a la entrada del pasaje, todos, absolutamente todos los ámbitos de la sociedad salvadoreña se sentían en potestad de decidir ─no de opinar─ sobre lo que ocurría en el útero de Beatriz. El resto de su persona, de su propio cuerpo y sus dolencias, quedó supeditado a lo que en nuestro país se espera de una mujer embarazada: parir sin importar sus circunstancias.
La voz de Beatriz, su lamento al tener que decidir entre su calidad de vida, que ella ató siempre a la de su hijo de entonces dos años, y la de un feto sin cerebro cuya vida fuera del útero era inviable, fue ignorada una y otra vez por la sociedad, por el Instituto de Medicina Legal, por presidencia y vicepresidencia de la República. No solo era la suya la voz de una mujer, cosa que ya la vuelve un pajarito tratando de hacerse oír en medio de una trabazón en el Centro, sino que quien hablaba era una mujer de la zona rural de Usulután, una mujer pobre y ama de casa. Una persona que no culminó la educación básica. Alguien que, ante el Estado y la sociedad que mantienen su poder mediante el dominio de los cuerpos y los territorios, no debió alzar la voz ni creerse titular de derechos jamás.
Aún así, Beatriz habló. Habló porque quería vivir por su hijo, que es lo que la sociedad salvadoreña espera de las mujeres: la renuncia total de su autonomía y bienestar en virtud de la familia. Habló con las mismas herramientas que el Estado le dio para poder hacerlo: los recursos constitucionales. Aún así, se la silenció. Se le obligó a parir un feto que no vivió más de una hora, se la obligó a enfermar, a consumirse, a perder fuerza y calidad de vida para no subvertir el rol que le fue impuesto en un orden social en el cual personas como ella, como nosotras, somos prescindibles.
Sería irresponsable no hacer ahora un decidido énfasis en la manera en que las variables pobreza, clase, educación, poder y género se cruzaron en Beatriz, su cuerpo, su diagnóstico y su devenir. La precarización de sus condiciones de vida habría pasado desapercibida, habría sido considerada normal si ella no hubiese reparado en lo injusto que era para su familia y para ella misma el no poder tener acceso a información médica adecuada sobre su propio cuerpo y, con base en ello, tomar las decisiones que considerase adecuadas para el bienestar de ella y su hijo.
Beatriz pudo demandar una vida para sí porque no estuvo sola. Organizaciones feministas y de derechos humanos acompañaron el suyo, un trayecto monetariamente costoso, emocional y físicamente desgastante que requirió un ir y venir desde el área rural de Jiquilisco hasta Medicina Legal y la Corte Suprema de Justicia, una y otra y otra vez, para poder pedirle por favor al Estado Salvadoreño que le permitiese vivir, criar a su hijo, procurarse un modo de sobrevivir a la precarización a la que la sometieron las condiciones de falta de acceso a salud y educación, de siembra de supervivencia, que ese mismo Estado le impuso.
Beatriz no cumplía con el arquetipo de la mujer que aborta que tiene la sociedad salvadoreña porque estaba casada: el suyo era el segundo embarazo de una ama de casa y su perfil era el que le correspondía según su estrato social. Por ello, la reacción de los sectores conservadores y la opinión pública ante su solicitud fue una de deslegitimación y condescendencia.
El reclamo de Beatriz ─que en realidad fue más bien una súplica de piedad, de empatía, de compasión─ fue recibido con el clasismo y paternalismo asistencialista que nuestra sociedad reserva para quienes considera socialmente inferiores. «Ella está siendo manipulada y su caso se está instrumentalizando», dijo en su momento Julia Regina de Cardenal, como si Beatriz hubiese sido incapaz de reparar en la injusticia de su situación por sí misma. Como si no le correspondiese saberse persona con un valor intrínseco e irrenunciable, tutelar de derechos, digna de protección estatal. Los padecimientos agravados por su gestación ─entre ellos, insuficiencia renal─ fueron sistemáticamente negados o descartados y personas de todo ámbito y abolengo raptaron los espacios de opinión pública para opinar sin empacho alguno sobre la salud y la vida de una mujer sin jamás nunca detenerse a escucharla o siquiera dirigirse directamente a ella, considerada médica, social e intelectualmente incapaz de decidir poner su propia vida como prioridad.
En octubre de 2017, años después de ver a su vida y su vientre en la palestra nacional, Beatriz sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía a recibir tratamiento médico. Tras ser referida del hospital de Jiquilisco ─inundado en ese momento─ al de San Miguel, Beatriz contrajo ahí una neumonía hospitalaria que habría de matarla el domingo 8. Su vida, su cuerpo, había dejado de ser pública desde hace años, así que su muerte ya no despertó el interés de quienes antes se sintieron en potestad de tomar decisiones sobre su salud, irrelevante para el movimiento pro-parto, nunca pro-vida, desde que dejó de estar embarazada.
La pobreza, la pírrica atención en salud reproductiva y la voracidad del conservadurismo nacional que resultaron en dolor y sufrimiento para Beatriz seguirán existiendo después de su muerte, una entre tantas, tantísimas de mujeres que, como ella, ven atadas sus posibilidades de vivir a un supuesto destino biológico procurado por un Estado que no las considera personas con derechos. Ojalá haya paz para su familia y vida para nosotras.
Publicado en Factum